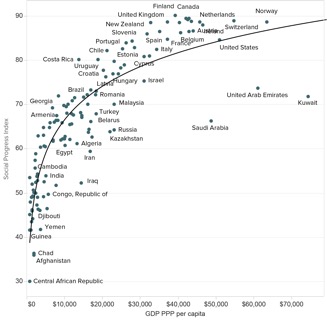Desde su fundación en 2012, la organización no gubernamental Social Progress Imperative,
a la cabeza de la llamada Red de Progreso Social, viene dando pasos decididos en
un proyecto tan ambicioso como necesario: trascender el enfoque puramente “economicista”
en la forma como medimos el bienestar de la gente. Se trata de medir bienestar
más allá de las medidas estándar de crecimiento económico y el PIB por
habitante.
Hace pocos días se publicaron los resultados del Índice de Progreso
Social (IPS) 2016 construido por los equipos técnicos del Social Progress Imperative y la Red de
Progreso Social. EL IPS 2016 es un índice agregado que compila 53 indicadores
sociales y ambientales para un conjunto de 161 países. EL IPS captura tres dimensiones
del progreso social: las necesidades humanas básicas, las características del
entorno como cimiento del bienestar, y las oportunidades para el progreso
humano.
Sin entrar a explicar los detalles metodológicos, el índice se enfoca en
las dimensiones no económicas de los resultados nacionales y privilegia los
indicadores de resultados, por encima de la cantidad de recursos invertidos en
alcanzar dichos resultados. Es decir, cuando un burócrata llama a una rueda de
prensa para decir que “se invirtieron XXX millones de USD en programas sociales”,
el IPS pasa enseguida a la pregunta: “¿y los resultados de esas inversiones
fueron…?¨.
El marco conceptual del IPS abarca tres dimensiones: la primera es la dimensión
de la satisfacción de necesidades humanas básicas, que comprende a su vez
resultados esenciales en áreas de cuidados médicos básicos, nutrición, acceso
al agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal. La segunda dimensión está
referida a características del entorno como fundamento del bienestar, esta agrupa
indicadores de acceso al conocimiento, a la información y las comunicaciones,
resultados de salud, y calidad ambiental. Por último, el índice incorpora una dimensión
de oportunidades de progreso personal, que incluye un enfoque de derechos personales,
libertades individuales, tolerancia e inclusión.
Los resultados
para Venezuela en las tres dimensiones del IPS no pueden sino catalogarse,
siendo un tanto condescendientes, como mediocres. Más allá de la retórica
apologética oficial, en la inspección del IPS en términos absolutos, Venezuela
obtiene un puntaje de 62 puntos sobre 100 posibles, lo cual lo hace situarse a
la cola de América Latina, superado por economías más pequeñas y modestas como
República Dominicana, Bolivia y Paraguay. En términos relativos, Venezuela se sitúa
por detrás, incluso, de países similares en cuanto a ingreso o abundancia de
recursos naturales.
Si se compara el IPS de Venezuela con el del grupo de países de un nivel de
ingreso per cápita similar, se concluye que los resultados en términos de
progreso humano han sido extremadamente pobres. Venezuela muestra brechas de
desempeño, señaladas en el informe como debilidades relativas, en 23 de los 53
indicadores del índice. Los resultados de Venezuela son insatisfactorios en
dimensiones como la mortalidad materna, la calidad medio ambiental y el acceso
a la información y comunicaciones. Venezuela muestra, además, graves brechas en
todos los indicadores de seguridad personal, con cifras peores que las de algunas
zonas en conflicto bélico abierto como Iraq; y, en la dimensión de libertades
individuales, con peores resultados que los mostrados por algunas de las
monarquías teocráticas del golfo.
Resulta importante destacar que la mayoría de los indicadores incluidos en
el IPS de 2016 datan de 2014, es decir, los pobres resultados en términos de
progreso social de este experimento “humanista” que se llamó la revolución del
socialismo del siglo XXI eran ya evidentes en ese entonces. Además, los efectos
de la peor crisis económica y social en la historia moderna de Venezuela, que
hoy tiene a la sociedad venezolana sumida en una vorágine de necesidades básicas
insatisfechas, recesión, inflación, escasez y caos de servicios públicos, aun
no se ven reflejados en el IPS. No hay que ser profeta para avizorar cuál será
el desempeño de Venezuela en el IPS de 2017 y 2018.
Los resultados que acaba de publicar el Social
Progress Imperative demuestran que estamos ante el curioso caso de una
revolución social, sin progreso social; un proyecto humanista, donde el ser
humano no está más cerca de satisfacer sus necesidades básicas. El socialismo
del siglo XXI estaba, hace ya dos años, en bancarrota. Los resultados del IPS 2016
muestran que el rey estaba desnudo, incluso antes de esta crisis.